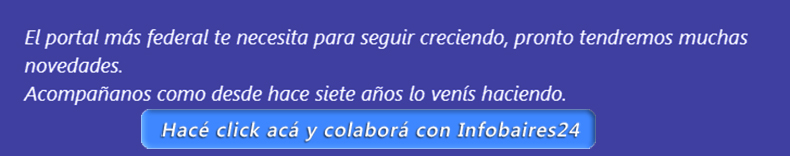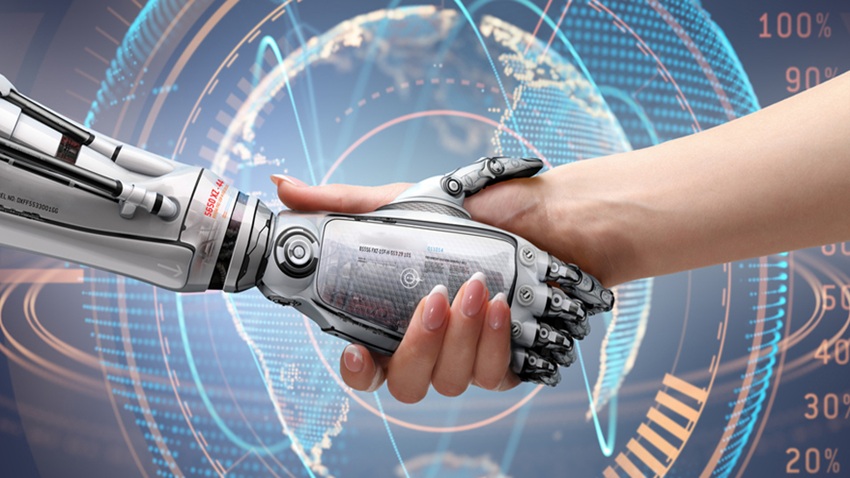
TECNOLOGÍA, TRABAJO Y PODER: ¿quién se queda con el futuro?
En tiempos de avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial, esta nota reflexiona sobre el rol del ser humano frente a las nuevas tecnologías. ¿Puede la IA ser una aliada del pensamiento crítico? ¿Qué lugar ocuparán los trabajadores en un mundo crecientemente automatizado? Frente al riesgo de que estas herramientas queden en manos del poder concentrado, se impone una discusión urgente sobre el papel del Estado, la redistribución de la riqueza y la necesidad de apropiarnos colectivamente del futuro.
La polémica que despertó el filósofo italiano Andrea Colamedici al inventar un autor chino inexistente —Jianwei Xun— y atribuirle un libro generado con Inteligencia Artificial, vuelve a instalar una discusión que ya no podemos postergar: ¿qué lugar le damos a la IA en nuestras prácticas culturales, sociales y laborales? ¿Y qué lugar nos queda, en ese escenario, a los seres humanos?
Desde ya, esta nota también fue escrita en colaboración con una IA. Pero no por eso pierde humanidad. Porque, como toda herramienta, la IA no es buena ni mala en sí misma: su impacto depende del uso que hagamos de ella.
No es la primera vez que una nueva tecnología sacude el mundo del trabajo y de la creación. Cuando aparecieron las primeras máquinas industriales, el reflejo inicial fue la destrucción: los obreros rompían las máquinas que amenazaban sus empleos. Ese miedo tenía fundamentos. Muchas tareas fueron automatizadas, muchos oficios desaparecieron. Pero también aparecieron otros: el cambio fue, al mismo tiempo, pérdida y oportunidad.
Hoy, con la IA, atravesamos un proceso similar, aunque a una velocidad mucho mayor. La automatización ya venía en aumento, pero la IA la está llevando a niveles exponenciales. Por eso, la verdadera discusión no es tecnológica, sino política, social y ética.
En este contexto, es imprescindible recordar una advertencia que hizo John William Cooke en 1965, en una charla en la CGT de Bahía Blanca. Decía: “Nosotros decimos: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social. Pero si para esos objetivos aplicamos métodos que eran adecuados a una realidad de hace 20 años, la inoperancia de los métodos desvirtúa y desmiente la fidelidad del objetivo”. Y más adelante agregaba: “Una teoría política que se refiere a una realidad debe cambiar con esa realidad”.
Hoy esa realidad ha cambiado de forma acelerada. La automatización, primero, y la inteligencia artificial, ahora, no son el futuro: son el presente. Y si bien amenazan con desplazar aún más tareas humanas, también abren preguntas fundamentales: ¿cómo compatibilizamos este proceso con la centralidad del trabajo humano? ¿Qué lugar tendrá el ser humano en un mundo donde las máquinas hacen casi todo? ¿Qué lugar ocupará el ser humano en un mundo donde gran parte del trabajo pueda ser realizado por máquinas? ¿Qué sentido le daremos al tiempo, al empleo, a la creatividad, a la producción? Y, sobre todo, ¿cómo vamos a redistribuir la riqueza generada si las ganancias ya no dependen del trabajo humano, sino de sistemas automatizados que concentran poder en pocas manos?, ¿No es hora de empezar a discutir nuevas formas de redistribución de la riqueza? ¿Quién se quedará con los beneficios del incremento de la productividad?
No es ciencia ficción. Es el presente. Y si no lo gestionamos a tiempo, se convertirá en un futuro injusto. Por eso el rol del Estado es crucial, no sólo para regular el uso de estas tecnologías, garantizar la privacidad y la transparencia de los algoritmos, sino para proteger al ser humano como eje de toda transformación.
Priorizar al ser humano no significa frenar la innovación, sino orientarla hacia fines colectivos, democráticos, inclusivos. Significa apostar por una educación que forme pensamiento crítico y no solo operadores técnicos. Significa abrir debates urgentes sobre el ingreso universal, la jornada laboral, la renta básica, los bienes comunes digitales y el acceso al conocimiento.
Por eso, frente al vértigo tecnológico, lo que debe priorizarse es, siempre, al ser humano. No se trata de frenar el desarrollo, sino de gestionarlo con inteligencia y con justicia. El rol del Estado, en este punto, es irremplazable: regular, acompañar, redistribuir. Asegurar que las herramientas no se transformen en nuevos modos de opresión/dominación, sino en oportunidades reales de bienestar colectivo.
Si hay algo que demuestra esta experiencia de escritura en colaboración entre una persona y una IA es que, cuando se usa bien, la tecnología puede ser aliada del pensamiento y no su sustituto. Puede potenciar voces, expandir ideas, ayudarnos a pensar mejor y más lejos. Pero si de verdad queremos transformar el futuro, debemos apropiarnos activamente de esta herramienta mientras aún estamos a tiempo. Porque si la Inteligencia Artificial queda exclusivamente en manos de quienes concentran el poder económico y político, inevitablemente se volverá contra los desposeídos, los desclasados, los trabajadores; en definitiva, contra todos aquellos que no integran el circulo de poder.
La historia demuestra que las tecnologías no son neutras: reproducen, consolidan o desafían las relaciones de poder existentes. Por eso es urgente democratizar el acceso, fomentar la formación crítica y asegurar que esta nueva herramienta no se convierta en una máquina de exclusión, sino en una palanca para la emancipación. No alcanza con admirar la IA ni con temerle: hay que disputarla. Hay que intervenir en su desarrollo, definir sus límites y orientarla hacia un horizonte común, humano y justo. Ese es el verdadero desafío político de nuestra época.
En el caso de Colamedici, el problema no fue solo usar IA para escribir. Fue ocultar su uso, falsear identidades, manipular una discusión clave con fines personales o de marketing. Pero la oportunidad que nos deja este caso es mucho más interesante: nos obliga a mirarnos, a repensar cómo escribimos, cómo trabajamos, cómo creamos y hacia dónde queremos ir.
La IA no es autora. Es asistente. Es laboratorio. Es herramienta. Pero la responsabilidad sigue siendo humana. Y esa responsabilidad es, hoy más que nunca, política.
“La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia y la soberanía no se entrega”.
Por José “Pepe” Armaleo: Militante, Abogado, Magister en Derechos Humanos, integrante del Centro de Estudios de la realidad política y social Argentina Arturo Sampay, e IA.