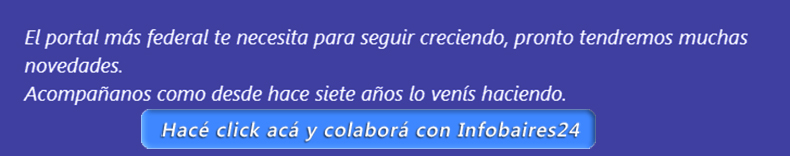La vida entre jueves y jueves (*)

Desde hace 42 años, las Madres de Plaza de Mayo marchan cada semana en la Plaza que terminó dándoles el nombre. ¿Cómo fue la primera vez de cada una? ¿Qué significa la Plaza en sus vidas? Sus historias, intercaladas con un jueves junto a ellas.
Rosa, Evel, Mercedes, Hebe, Visitación, Claudia, Carmen no son nombres propios, sino las integrantes de un colectivo que las excede individualmente y las identifica en el mundo entero: son Madres de Plaza de Mayo.
Ellas, que socializaron lo más preciado que tienen –sus hijos– y que están hechas de batallas heroicas, transitaron, antes de convertirse en lo que son, un intenso camino que, en todos los casos, las llevó a la Plaza que les daría el nombre definitivo.
Estas son sus pequeñas inmensas historias.
Rosa de Camarotti tuvo un solo hijo, Osvaldo Daniel. En agosto de 1978, cuando fue a la Plaza por primera vez, pasó de madre a Madre: Rosa de Camarotti se transformó en una Madre de Plaza de Mayo.
Aquella primera vez –recuerda– se quedó en un borde, sobre la avenida Rivadavia. Miró marchar a las demás. Una de esas mujeres –no recuerda quién– le hizo señas para que se acercara y se sumara. Enseguida empezaron a conversar: quién le faltaba, cuándo se lo habían llevado, dónde, por qué. Su historia era similar a la de las demás, era una tragedia nacional.
Esas mujeres le dijeron que la próxima vez que fuera a la Plaza de Mayo llevara era el símbolo que ya distinguía a las Madres: el pañuelo blanco. Rosa buscó en su casa y sólo encontró uno rosa, tan chiquito que apenas podía anudar en el cuello. Lo puso en lavandina y lo blanqueó.
–Total, es por poquito tiempo. No vale la pena que me compre uno por dos meses– pensó.
Eso recuerda cuarenta años después, con un pañuelo blanco en la cabeza, al volver de la Plaza, como casi todos los jueves desde entonces.
Tres meses antes de su debut en la marcha de las Madres, exactamente el 18 de mayo de 1978, Osvaldo Daniel había sido secuestrado por una patota del Ejército de la casa en la que vivía con Rosa y Osvaldo padre, en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires).

Al principio, los militares les dijeron que estaría detenido hasta después del Mundial de Fútbol. Era lo que solían decirles a muchas familias –no solo en los cuarteles, sino también en varias dependencias del Estado y hasta en algunas iglesias con vínculos castrenses–, pero el Mundial terminó en julio y de Osvaldo no habían sabido más nada.
No se lo había tragado la tierra, sino la dictadura militar.
Los meses pasaron y Rosa tuvo que cambiar el pequeño pañuelo blanqueado por otro, y con el correr de los años, por otros más: desde entonces, pasaron más de 2100 jueves en los que Rosa de Camarotti asiste junto a sus compañeras todos los jueves a Plaza de Mayo.
Es jueves y el escenario es la Plaza que vio nacer y le da el nombre a la organización. A las dos y cincuenta y ocho de la tarde del 18 de abril de 2019 Rosa baja de una camioneta. Camina nueve pasos y entra al “puesto” –que en realidad es un gazebo– donde a modo de kiosquito se venden libros, revistas, pulseritas, mates, cadenitas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
En treinta y dos minutos, a las quince y treinta, la Plaza se vestirá de pañuelos blancos. Entonces Rosa saldrá del puesto con pasos breves pero firmes como el paso del tiempo, para marchar junto a sus compañeras alrededor de la Pirámide.
Evel de Petrini –Beba, para todo el mundo–, camina rengueando levemente desde una reciente operación de cadera. Los médicos le recomendaron que evitara caminar, pero hay cosas que no pueden evitarse: ir a la Plaza cada jueves, por ejemplo.
Si no fuera porque el Gobierno de la Ciudad decidió, en enero de 2018, realizar una serie de reformas en la Plaza, incluida la remoción de las baldosas que tenían pintados los pañuelos –pese a que la Legislatura había declarado “Sitio histórico” el espacio alrededor de la Pirámide, en reconocimiento a la marcha de las Madres–, Beba llevaría más de 2100 semanas pisando las mismas baldosas, jueves a jueves.
Fue una de las primeras Madres en unirse al movimiento. Uno de sus dos hijos, –Osvaldo, el mayor– había sido secuestrado y desaparecido de la casa familiar, en Santos Lugares, el 13 de marzo de 1977.
–La desaparición es el no saber. Es decirle “chau, hasta mañana” y no verlo nunca más. No saber qué pasó, dónde está, ni qué le hicieron. Es una cosa que te carcome la cabeza.
Los primeros días, Beba pasaba horas al lado del teléfono, a la espera de una noticia sobre el paradero de su hijo. Pero esa llamada no llegó nunca.
A los pocos meses, se enteró de que un grupo de madres desesperadas como ella iba todos los jueves a la Plaza para pedir novedades sobre sus hijos e hijas secuestrados. Decidió sumarse.
–Fue un sostén. Me gustó estar ahí con ellas.
Jamás pensó que aquel encuentro, a mediados de 1977, duraría más de cuarenta años. Tampoco que, desde entonces, cada jueves se convertiría para ella en el día más importante de la semana. En la Plaza –afirma– aprendieron todo, en especial el compañerismo. “Siento una emoción profunda estando ahí, como aquel primer día, que fue tan doloroso”. Con la voz cascada por una incipiente tos, recuerda: “Vine sola y me fui acompañada, colectivamente”.

A las tres de la tarde en punto pareciera que sonase el timbre de un colegio, o que se abrieran las puertas imaginarias que retenían a las diez, quince personas que llegan de golpe: desde la boca del subte, ubicada en la otra punta de la Plaza, sobre Yrigoyen; desde el Cabildo, desde la calle Reconquista, desde el Bajo, y de vaya a saberse dónde.
Pero no hay timbre y las puertas son imaginarias.
Hay un silencio que no es tal, es la suma del murmullo lejano de varias voces desordenadas; unos tacos apurados que se alejan, perdiéndose; una frenada de colectivo cuyo volumen, a la distancia, llega tenue.
–Mi hija se llamaba Alicia. Le puse ese nombre porque decirlo te obliga a sonreír. Mirá, probá: A-li-cia.
Alicia fue una de las víctimas del terrorismo de Estado. A partir de su desaparición, su mamá, Mercedes de Meroño, Porota, volvió a sufrir de cerca el dolor infinito: en 1930, cuando tenía seis años, su familia –su padre, su madre, su hermana mayor y ella misma– debió escapar del país ante las amenazas de muerte que, tras el primer Golpe militar de la historia argentina, recibía su papá, José María Colás, un albañil y militante anarcosindicalista. Se radicaron en Lodosa, un pueblo de Navarra, España.
También allí, vivirían un calvario: luego de comenzada la Guerra Civil Española su padre, un activista por la Segunda República, fue fusilado por grupos fascistas. A Porota, que entonces tenía 11 años, los asesinos de su padre le raparon la cabeza para identificarla como hija de un republicano.
–Lo fusilaron un jueves a las tres y media de la tarde.
El día y la hora tomarían otra dimensión cuando, varias décadas después, comenzó a marchar en Plaza de Mayo, los jueves, en ese mismo horario, con un pañuelo blanco en la cabeza.
Entre un hecho y otro, Porota regresó a Argentina, en 1939; se casó, tuvo una única hija, A-li-cia. El 5 de enero de 1978, a los 31 años, la secuestraron en su casa de la calle Benito Juárez 4285, Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Estaba divorciada y tenía tres hijos (Martín, Patricia y Leonardo).
–No sé lo que pensé entonces. Lo único que me acuerdo es que cuando se la llevaron las palabras que dije fueron: “¡Otra vez el fascismo, no!”. De eso sí me acuerdo.

La voz de Porota se mezcla con la emoción, y unas dosis de bronca. Los primeros ocho meses sin Alicia le provocaron una depresión que la encerró en su casa. “Me quedé meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y si salíamos con mi marido, dejábamos una nota con los datos de dónde estábamos: por si volvía”, dice mirando un punto fijo. “Tenía una preocupación: habían cambiado el sentido del tránsito de la calle de mi casa, en Devoto, y yo decía: ‘Cómo va a llegar Alicia si ahora es contramano’”.
Fue su marido, Francisco, que solía ir al centro de la Ciudad, el que le dijo que había visto a unas mujeres con pañuelo blanco en la Plaza de Mayo.
–Me compré un pañuelo de los que se usan para bailar, me lo puse en la cabeza. Llegué a la Plaza y me senté en un banco. Una Madre que nunca más vi ni supe quién era, me dijo “¿a vos quién te falta?”. Yo lloraba. Le dije “mi hija” y me dijo “acá no se viene a llorar, ¿eh? acá se viene a luchar, así que levántate y vamos”.
Y Porota fue.
–Esas palabras produjeron un cambio general en mí. Se lo agradezco de por vida porque en vez de ser una llorona, fui una luchadora para combatir al fascismo hasta el día que me muera.
La tarde avanza lenta. Hay una brisa suave como una caricia distraída y un puesto, que en realidad es un gazebo, cuya espalda da a la calle Rivadavia, que cada vez convoca más turistas, curiosos e interesados. A su alrededor ya hay entre veinte y treinta personas que charlan en grupos, hablan por celular, preguntan el precio de tal libro o equis llavero y esperan que el reloj marque las quince y treinta: el momento exacto en el que se producirá el parto colectivo, la celebración del ritual más emblemático de la historia del país: la marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
Pero todavía falta.
Con los años, Hebe de Bonafini fue perdiendo el apellido para ser, simplemente, Hebe. Como Fidel, Evo o Cristina, basta pronunciar su nombre para que se sepa de quién se está hablando.
Antes de ser Hebe fue Kika. Así la llamaban sus conocidos antes de ser la presidenta de las Madres. Kika pasó a ser Hebe cuando desaparecieron sus dos hijos mayores –Jorge, el 8 de febrero de 1977 en La Plata; Raúl, el 6 de diciembre de ese mismo año, en Berazategui, luego de estar meses en la clandestinidad. Tenían 27 y 24 años–.
A partir de entonces, comenzó un proceso de trasformación personal y politización que convirtieron a Kika, una costurera y ama de casa platense, en Hebe, una de las referencias icónicas del pañuelo blanco.
En su oficina en la sede de la Asociación, una tarde de mediados de 2018, Hebe sostiene un pañuelito descartable en la mano con el que, cada tanto, se seca las lágrimas.
Recordar la emociona, recordar es re-vivir un momento determinado.

–La Plaza empezó siendo un lugar de encuentro con mis hijos: llegar era encontrarme con ellos, así que precisaba estar sola. Era como una cosa muy honda.
En esa profundidad, reconoce distintos momentos, como si hablara mirando una línea imaginaria de tiempo: “Después, la Plaza pasó a ser miles de hijos: una necesidad. Apurábamos la vida para que llegara el jueves. Hasta 1980 no teníamos oficina, entonces lo más importante era ahí: juntarnos, ver qué pasaba, qué decían las demás”.
Fueron pasando las semanas, los meses, los años: la vida transcurriendo intensamente entre jueves y jueves. Hebe resalta “el orrrgullo” –lo dice así, estirando la erre, remarcándolo– de haber sostenido la marcha tantos años. Jamás hubiera podido imaginarlo: “Parece mentira que tan poco rato, media hora o un poquito más, tenga tanta repercusión internacional. Pero media hora cada jueves, casi 2200 jueves, es un poquito bastante”.
El sol cae oblicuo y tiñe una franja de esta porción de la Plaza de color dorado.
Son las tres de la tarde y veintiséis minutos, y un hombre grueso y macizo de voz rasposa grita “Ahí viene la camioneta”. Es, también, una señal de largada: instantáneamente comienzan las canciones alusivas, los aplausos, el reconocimiento a las mujeres de pañuelo blanco.
“En la Plaza siento que no soy yo: soy los 30.000; siento que los veo ahí y que me hacen vivir. Eso es la Plaza para mí: todas las compañeras, las Madres y los hijos. Soy otra. Me transformo completamente. No me preguntes cómo es porque ya no soy yo”.
Visitación de Loyola es histriónica, no hay vez que hable y sus manos no acompañen sus palabras, haciendo gestos y piruetas en el aire. La sonrisa ancha es la marca registrada de su rostro, incluso cuando es jueves a las tres y media y deja de ser ella para ser 30.000: para sentirlos a todos en el cuerpo.
Un barco, que cruzó un océano que –recuerda– parecía no terminar nunca más, la trajo desde España, donde nació, a Buenos Aires, adonde trasladó su sonrisa, con solo 24 años.
El 21 de diciembre de 1976, la expresión y el almanaque se detuvieron cuando su hijo, Roberto Mario, fue secuestrado en Loma Hermosa, un barrio obrero de casas bajas a la vera del Río Reconquista, en el oeste del Conurbano.
Otra Madre de la zona, que ya participaba de las marchas de cada jueves, la invitó a sumarse al movimiento una tarde imprecisa de 1977, cuando se puso el pañuelo por primera vez.
41 años después, si en la Plaza surge una consigna, Visitación será la Madre más efusiva, contagiando al resto. “Defender la alegría –dice– es, también, luchar por nuestros hijos. La Plaza, aunque esté enferma, me cura: porque nos dio 30.000 hijos”.
Adentro de la combi que se mete en la Plaza hay seis Madres –Beba, Porota, Hebe, Visitación, Claudia y Carmen–, que bajan con cierta dificultad, a las quince y veintiocho de la tarde. Las recibe el clásico “Madres de la Plaza, el Pueblo las abraza” que gritan a viva voz quienes desde hace un rato las están esperando.
La camioneta estaciona al lado del gazebo. Ellas enfilan hacia la Pirámide. Despliegan el cartel que sostienen sus manos frágiles y arrugadas: “41 años pariendo memoria y futuro”.
Con Rosa, son siete Madres, tan firmes como sus encorvados cuerpos se lo permiten: siete pañuelos blancos que representan 30.000. No más de cien personas cantan detrás de ellas: son también 30.000.
A las quince y veintinueve esperan, sosteniendo el cartel, que el reloj avance. Es un minuto largo, como si el tiempo se detuviera o corriera más lento que lo habitual.
Claudia de San Martín supo desde chiquita lo que significaba un campo de concentración: sus padres se conocieron en un barco, escapando de las mazmorras: él de Ucrania, ella de Bielorrusia. Apenas jóvenes, se asentaron en Brasil y, posteriormente llegaron a Oberá, Misiones. Claudia pisó las calles de tierra roja hasta los quince años, cuando fue a vivir a lo de un tío en Berisso, en la provincia de Buenos Aires. Luego, se casó, tuvo tres hijos varones y una vida relativamente calma. Hasta que el 27 de mayo de 1977 una patota irrumpió en su casa de Camino General Belgrano, en Berazategui, y se llevó para siempre a Carlos José, el segundo de ellos, y el único que militaba.

Tenía dieciocho años.
Unos meses después, Claudia, con el legado de sus padres a cuestas y la necesidad de hacer algo, fue a la Plaza por primera vez. No recuerda –dice–datos exactos de aquella vez, pero sí que, buscando a su hijo, sentía que volvía a nacer. Como sus compañeras, desde entonces la Plaza se convirtió, cada jueves, en un imán: “Es una descarga para mí. Ir a la Plaza es una necesidad”.
Lo afirma rápido, acelerada, como vomitándolo. Su boca es una frontera demasiado lábil para la urgencia de sus palabras. “Cada jueves me preparo desde temprano. Voy a la Casa de las Madres, almorzamos juntas, vamos a la Plaza. Amo la Plaza. La quiero. La necesito. No me encuentro cómoda en ninguna parte como ahí, aunque no hable con nadie. Es mi lugar”.
Sigue: “La Plaza es todo. Te llenás de lágrimas, de alegría, te compensa. El otro día pasó una mujer que dijo ‘vayan a trabajar’. ¿A vos te parece? No lo puedo creer. Si le hubiera pasado a ella, ¿qué hubiese hecho? No sabe el dolor de cada una ni el valor de la Plaza: también luchamos por ella.
Son las quince y treinta. Deberían sonar campanas. El mundo se detiene.
En realidad, no; pero debería.
Empiezan a marchar. Lo hacen alrededor de la Pirámide, en sentido contrario a las agujas del reloj, como si quisieran volver el tiempo atrás y, a la vez, realizar un conjuro contra su inexorable paso.
El ritual de cada jueves está en marcha, literalmente. El que parieron con tanto dolor y tanta necesidad y el que, seguramente, las sobrevivirá.
Es que no es una Plaza, no es una marcha, no son las Madres: es más que todo eso.
María Consuelo de Arias se convirtió en Madre de Plaza de Mayo a mediados de 1977, cuando desaparecieron a su hijo, Ángel, el 17 de mayo de 1977. Fue luego de un violento operativo militar en el departamento en el que vivía, en Quilmes, con su compañera Beatriz, secuestrada junto a él.
Desde entonces Consuelo se sumó a la marcha semanal, acompañada por su hija, Carmen, hermana de Ángel. Madre e hija asumieron ese compromiso como algo propio: no necesitaban arreglar nada para saber que cada jueves a las 15:30 se encontrarían en la Plaza.

Cuando María falleció, Carmen continuó acompañado al pañuelo blanco. En 2007, las integrantes de la Asociación decidieron, en reconocimiento a su constancia, ungir a Carmen, la hermana de Jorge, como una de ellas: se transformó en una Madre de Plaza de Mayo.
“Vengo desde el 77 con mi mamá y cada jueves veo distinta a la Plaza. Cada vez me conmueve una cosa diferente: el recuerdo de las y los 30.000, el cariño con las Madres: todo”, dice en una de las oficinas de la Asociación.
–Los jueves son días distintos. Aunque uno tenga una cantidad de problemas, inclusive de salud, todo se allana como para poder asistir –narra, minutos después de volver de la Plaza.
A Carmen la inquieta el legado de las Madres y el futuro. Cree que nadie tiene la fuerza y el empuje que sí tienen ellas. Sin embargo, confía en los jóvenes: “Ellos van a continuar esta historia”.
Son las quince y treinta y ocho. En unos minutos, se completará la segunda vuelta alrededor de la Pirámide. Pareciera que los que están marchando, en realidad, son los 30.000 desaparecidos.
Con los demás, se unen en un solo grito. Se escuchan fuerte y nítidamente.
Gritan: “No nos han vencido”.
(*) Por Luis Zarranz. Publicado en el blog Paladar negro