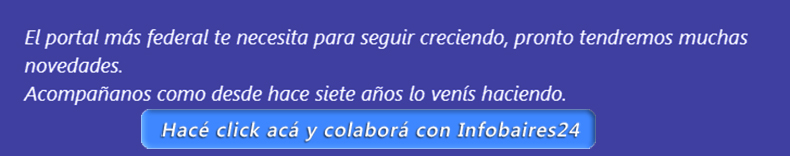La tiranía de la alegría

La inducción de una «grieta» en el discurso público, a veces forzada aunque evidenciable en varios aspectos de nuestro imaginario social, sugiere la identificación de dos (o más) parcialidades, antagonistas dialécticos que se disputen la dirección, no únicamente del Estado y de sus políticas económicas, sino también de la representatividad social y de la configuración de la identidad nacional.
Esto es admitir que, desde los orígenes de nuestra nación, distintas expresiones ideológicas (generalmente dentro de una lógica dual) se han enfrentado por imponerse y conquistar la legitimidad simbólica y efectiva necesaria para disponer de las formas y manifestaciones de la cultura argentina. La cuestión que intentará abordar esta columna: ¿Es peligrosa «per se» esta diversidad de ideas y proyectos, o aún más peligroso resulta pensar que, bajo las consignas inentendibles de una supuesta «revolución de la alegría», los argentinos debemos pensar de una única manera y evitar la manifestación social y el disenso político?
Recordemos el conflicto ontológico nacional, la configuración de un Gobierno central, soberano y reconocido por sus integrantes. Republicano o jacobino, Saavedra o Moreno; centralista y unitario o federal y caudillesco, Rivadavia o Rosas; civilización o barbarie, Sarmiento y Alberdi o las montoneras gauchas. Al menos a juzgar por el espíritu anglo liberal en la redacción de nuestra Constitución, y por el obrar general de las presidencias fundadoras de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y las posteriores direcciones oligarcas de la «generación del 80», podríamos arriesgar la conclusión de que durante nuestro primer siglo de historia hubo una «grieta» sangrienta, sí, pero de fuerte componente cultural, en el que terminaron dominando las ideas de las repúblicas centrales de la época sobre las manifestaciones autóctonas de criollos, gauchos y originarios, desterrados culturalmente y violentados en mucho más de un sentido.
El segundo siglo de nuestra historia expresó una «grieta» un tanto más feroz, cuyos protagonistas oscilaron entre distintos gobiernos populares con alto grado de organización y participación de la clase trabajadora en el Estado, y corporaciones económicas que en muchos casos debieron apelar a la intervención de golpes militares para contener el avance transgresor de actores populares. Tanto la experiencia radical que significó un numeroso ascenso social para la configuración de una clase media, como las experiencias peronistas que dieron a las clases populares satisfacciones materiales y conquistas de derechos sin precedentes, fueron interrumpidas a la larga por la intervención de militares alineados a actores económicos que se hallaban disgustados con la redistribución de privilegios sociales, y que no sólo expresaban la necesidad de alinear nuestra economía a la dependencia usurera, sino también de recuperar la cultura de «elite» para unos pocos.
¿Es peligrosa «per se» esta diversidad de ideas y proyectos, o aún más peligroso resulta pensar que, bajo las consignas inentendibles de una supuesta «revolución de la alegría», los argentinos debemos pensar de una única manera y evitar la manifestación social y el disenso político?
Después de 12 años de política y cultura nacional y popular en el período «kirchnerista», expresamente relacionado con el antecedente peronista, y reivindicador de la «barbarie» de los caudillos, criollos y naturales oprimidos allá por el siglo XIX, podríamos, a priori, prejuzgar que el «cambio» propuesto por la nueva dirección del Estado Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de numerosas provincias, intentaría reorganizar nuestra identidad cultural en función de la «otra mitad de la vereda»: centralismo porteño (recordar los dichos de Prat Gay sobre los caudillos del interior; y las decisiones del nuevo Gobierno sobre la coparticipación federal), dependencia económica y cultural (CEOs de multinacionales en el ejecutivo, nuevo megacanje, devaluación del peso), y de revisionismo liberal y de elite (el ex editorialista antiperonista Avelluto en Cultura, exponentes PRO cuestionando a los organismos de DDHH, y el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, citando en medios lo más polémico de la vieja tradición pedagógica). Aunque, pese a estos pequeños aunque significativos indicios, ¿Necesariamente el «cambio» de Macri y afines se ubica de un lado u otro de nuestra «grieta» nacional, o propone algo aún más peligroso para nuestra identidad cultural cuando sugiere negar dicha «grieta»?
Don Arturo Jauretche, abogado y pensador nacional, proponía el concepto de «intelligentzia» como mecanismo por el cual actores relevantes de nuestra cultura nacional eran «colonizados pedagogicamente», y luego sí, estructuraban nuestra identidad en función de las ideas y exigencias de los países centrales. El rol de «La Nación», el diario de Bartolomé Mitre, es un claro ejemplo. Esto, según el autor, en oposición a la necesidad de una inteligencia nacional para la propia identificación de la Patria. He allí una porción interesante para comprender el asunto de la división entre los argentinos. De alguna manera, lo que esta columna intenta proponer es, en consideración de este histórico escenario, que los dichos del presidente Macri y de su equipo nacional en relación a «cerrar la grieta» y «unir a los argentinos», en consonancia con las acciones de burda impericia que se dan alrededor de los despidos y vaciamientos en medios públicos y dependencias culturales del Estado Nacional, carecen, en términos de Jauretche, tanto de «inteligencia nacional» como de «intelligentzia colonial». El punto es, entonces, que la intención del «cambio» parece ser la de vaciar nuestra identidad de relato histórico, y consolidar un absurdo y homogéneo pensamiento único.
La propuesta que intenta ganar adhesión propagandística por parte de los hombres de la comunicación del nuevo Gobierno, resulta peligrosa en cuanto la negación de todo conflicto, sirviendo de argumento para que el nuevo Estado justifique su violencia institucional
El ejemplo fundamental se puede hallar en relación a la composición y exposición del Centro Cultural Néstor Kirchner, en la actualidad. Este ateneo, el más grande de Latinoamérica, permanecía cerrado desde los días posteriores a la asunción del nuevo Gobierno, y ya cuenta con centenares de despidos, salas y exposiciones desmanteladas, y fue reabierto por disposiciones protocolares como la del recibimiento al presidente francés, François Hollande. Además, los medios públicos ya comenzaron a denominar al espacio «Centro Cultural del Bicentenario», para extirpar el sentido político que el nombre de Kirchner impronta. No se trata, en tal caso, de revestir el espacio con consignas absolutamente antagónicas a las precedentes, sino más bien de un torpe vaciamiento simbólico, amén de un paradigma emergente en el que la cultura serían los productos sobrevalorados que las industrias del entretenimiento ofrecen, y muy poco más.
Muchas fueron las declaraciones del nuevo gabinete que se expresaron en el mismo sentido. Manifestaciones en negación de los conflictos y complejidades que expresan los diversos relatos que componen el imaginario argento. Desde el rechazo por la memoria de lo sucedido en años de dictaduras, el menosprecio de la labor de las organizaciones de derechos humanos y de militancia política, y el relativismo histórico en cuanto a hechos y estadísticas, hasta la sobrevaloración de consignas abstractas e impracticables como la completa «conciliación nacional» y las formas de un aparente «diálogo» entre todos los actores sociales, casi una cultura del «todo da lo mismo» que, por simpática que suene, tiende a configurar una lógica de pensamiento hegemónico que pretende pasar por alto no sólo las inexorables distancias simbólicas existentes, sino también la inmensa brecha material que separa a las corporaciones económicas de los trabajadores del pueblo argentino.
Entonces, si bien la «grieta» y la «brecha» existentes significan un estado de constante enfrentamiento entre actores económicos, sociales y culturales ideológicamente antagónicos, esto resulta sano si estas contradicciones se resuelven en un escenario de juego político democrático en donde, en términos del pensador argentino Ernesto Laclau, al menos se reconoce al otro como legítimo adversario. Por otro lado, la propuesta que intenta ganar adhesión propagandística por parte de los hombres de la comunicación del nuevo Gobierno, resulta peligrosa en cuanto la negación de todo conflicto, puesto que si se supone un orden absoluto y armónico, todos aquellos conflictos que seguirán existiendo perderán legitimidad política, sirviendo de argumento para que el nuevo Estado justifique su violencia institucional. Sucede con el caso de los despidos masivos, cuando Macri y compañía intentan convencernos de que en realidad se trata de «ñoquis» que intentan perjudicar la «revolución de la alegría» de «todos los argentinos». ¿Me explico, lector?
Si de «grieta» se trata, la labor del equipo «cambiemos» mucho dista de las ideas y políticas esgrimidas por la línea histórica que tuvo como protagonistas a caudillos y gobiernos populares que se enfrentaron a las elites de la oligarquía argentina; aunque, desde una perspectiva personal, si bien se hallan similitudes con la otra mitad del conflicto, el macrismo podría, a la larga, intentar desprenderse de ambas partes: sin ir más lejos, la proposición ideológica superadora del PRO persigue una suerte de síntesis absoluta, una hegemonía sencilla y fetichista, que se repliegue en la negación de las contradicciones de una sociedad compleja como la nuestra. La consolidación discursiva de un orden hegemónico, fogoneada desde la labor cotidiana de medios corporativos, puede atentar contra el reconocimiento, en el largo plazo, de los actores políticos que se hallen en disenso con el Gobierno, de sus identidades y manifestaciones históricas. Una especie de vaciamiento político cultural, para consolidar la tiranía de la «alegría».