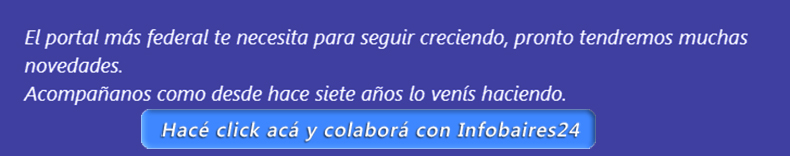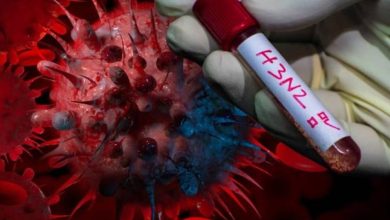La carta de despedida de un trabajador de Biblioteca Nacional a Alberto Manguel

Cuando advirtió que los cafés no abrían a las seis de la mañana y que una estación del metro llevaba el nombre de Juan Manuel de Rosas sintió que era irremediable, que no había caso, que el país seguía siendo bárbaro y atrasado. Entendió que no eran solo los sindicatos y el fútbol, sino que era todo un país el que estaba enfermo. Y que para no contagiarse no alcanzaba con la protección matinal de los versos de la Divina Comedia, ni la picaresca del Quijote (¡Eso sí que es glorioso!).
Fue cuando decidió que lo mejor era pasarse la mayor parte del tiempo viajando por el mundo, rubricando papel picado –no fuera cosa que se lo acuse de corrupto– y contándole a los periodistas, una y otra vez, aquella época en que fue lazarillo de Jorge Luis Borges, el más universal de los argentinos. Pero pasaba que cada tanto no le quedaba otra y tenía que regresar al espanto dentro del espanto. Ese grotesco de cemento que era el edificio de la Biblioteca. En los pasillos, a modo de conjuro, solía ironizar sobre las ocurrencias del “genial arquitecto” Clorindo. Era entonces que se decía a sí mismo “sos funcionario, tenés una reputación, te pagan 180 mil pesos por mes” y de repente casi le encontraba el sentido: se convencía de que podía ser divertido y se ponía a jugar al juego del Director. ¡Para qué! Era cosa de locos ver como sus colaboradores iban corriendo detrás suyo, tratando de disimular los pedazos de todo lo que rompía. “Bueno, pasa que no está acostumbrado a gestionar, hay que entenderlo, no lo hace a propósito” se enteraba a veces de que habían explicado los suyos a los que osaban esbozar algún planteo. Y él, sintiéndose travieso, se sonreía un poco. Sobre todo cuando le llegaba que decían “¿qué querés? ¡no es de acá!”.
Era ahí que se avergonzaba un poco y entonces salía a distraerse con los almuerzos esponsoreados y de repente ¡pum! otra vez los aeropuertos, las disertaciones, los viáticos. Y ya todo empezaba a tomar color, sin embargo de nuevo entrar al monstruo y que tiene que firmar esto y que no puede cerrar un área entera así tan de golpe, que no es recomendable mandar un correo intimando al despido, que ya se gastaron 11 millones de pesos en una nueva oficina para usted, que hay trabajadores, que tienen sus derechos, a ver, como le explico, por ahí no les gusta que les cierre el museo…
¡Ah! Y ese temita. Porque a él si lo apuraban, en medio del disgusto, en medio de todo ese mal olor, él en el fondo entendía, pero por favor ¡que no le hablaran de ese lugar! Eso sí que lo sublevaba. No era tanto que lo perturbara otra de las aventuras de Testa, sino que le recordaba que antes que él no había estado solo Groussac o Borges, sino que también habían estado esos del gobierno anterior, los del derroche, los inmorales que usaban palabras como “abrevar” o “lengua emancipada” y que encima –no se lo decían muy seguido para que no se sulfure– él lo sospechaba porque lo había escuchado, eran tenidos en buena consideración por la mayoría de los trabajadores de la Biblioteca. Eso le parecía algo ominoso, un incidente inaceptable.
Y al final, así, con estos vaivenes, casi marcando un estilo, se pasaron unos dos años y a pesar de que resultó que no todo era como en el Colegio (“Allí aprendí todo lo que sé” gustaba de decir y se sentía tímidamente populista) se le dio por hacer un balance y notó que sus arcas habían crecido en millones, que había recibido decenas de miles de dólares en premios, que había firmado varios contratos editoriales, que no había pagado un solo almuerzo y que al fin y al cabo en el Río de la Plata los impuestos no eran tan altos como en Francia. No sería el país de las maravillas pero no le había ido tan mal y ya se sentía grande, y quizás, quien te dice, el Nobel no estaba tan lejano. Y encima bueno, las cosas en el país se estaban poniendo ásperas y el prestigio hay que cuidarlo, no le gustaba que lo cuestionen y el Ministro le había sugerido alguna vez (¿fue cuando discutieron en Bogotá?) que se fijara, que había que adelgazar un poco el organismo y se habían reído ambos, porque eran muy amigos y los dos tenían sus kilitos. Pero después se acordaba de esa escena y sufría por el prestigio, justo él, él que era bueno, que mostraba el pañuelo, que era amigo de Atwood, que denostaba a Putin, que a veces se acordaba de los indios y fustigaba a los injustos del mundo. No, es verdad que más allá de algunas joyas había mucha gente en la Biblioteca, pero no iba a soportar que lo cuestionaran otra vez y tampoco se iba desgastar la salud en defender a tantos gauchos, que al fin y al cabo por algo desaparecieron.
Y entonces un día llamó a los medios, firmó la renuncia, se sacó una foto y en un avión se llevó el dineral.