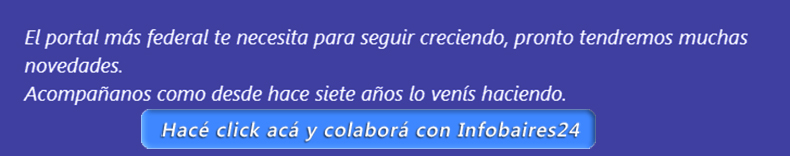La canchita de «El Mitre»

A la canchita de «El Mitre» no la pisaron suelas ilustres, ni fue escenario de épicas tardes de fútbol vistoso y atrevido. Una cancha al costado de las vías. Hombres que pateaban una pelota para olvidar las injusticias. Lugares que se ausentan pero siguen estando. En esta ocasión, para conjurar el tiempo y otros demonios, volantea Abel Ponse, relata Alejandro Apo.
Ningún veterano se acodará melancólico, en el manubrio de la bicicleta, para sentenciar por lo bajo: «Aquí jugó el gordo Maturana». No recuerdo goles memorables y solo llevo conmigo alguna módica fantasía, nacida de la circense habilidad del Petizo Giménez. Pero nada más.
Al costado de las vías fue el punto de reunión de trajinados operarios y «catangos», que se empeñaban en cansar su cansancio al conjuro de la pelota. Detrás de los arcos; pacientes, los más chicos esperábamos nuestro turno. Muchachones agrestes y alegres, burlones hasta la violencia y, sin embargo, insólitamente respetuosos de los más viejos; a los que esperábamos hasta que la fatiga, o algún olvido de último momento, saquen de la cancha para poder entrar.
No hace falta decir que nunca tuvimos público. Solo la visita ocasional del viejo Lenci, que se pasó la vida buscando cracks que nunca encontró, y la fugaz tribuna del tren de la tarde, que devolvía cansados provincianos, de mirada ausente, de vuelta de la capital y de la vida, con rumbo a las provincias del norte; no más allá de Santiago o Tucumán.
Si es cierto que uno refleja en la cancha lo que es en la vida, nada se ajustaba más a la nuestra que esos partidos, sufridos y disputados hasta el límite, entre remolinos de tierra y transpiración. Gente esforzada: viejos cansados, pibes morochos de trabajo bruto, jóvenes canallas que se esfumaban en la oscuridad entre carcajadas y empujones, atravesando el sombrío monte de eucaliptos, pobre refugio de vagabundos y linyeras. Menesterosos fantasmas tristes y sin porvenir. Hombres descastados y sin pasado que merodeaban por el lugar. Auténticos «viejos de la bolsa» a los que acudían nuestros padres para atemorizarnos.
Todo ha desaparecido. No corta la tarde -y el picado- el llamado de mi madre convocándome para los mandados. Ya no quedan catangos que apilen durmientes, ni se ven cuadrillas de operarios montados en «zorras», blanqueando a sol y sudor las azules pilchas ferroviarias. No hay quien espere en la estación el tren de pasajeros. No hay campana, ni sala de espera. Nadie ha podido explicarme qué ha sido de todos ellos… que ha sido de todos nosotros.
Sobre las inalterables vías, marchan hoy otros trenes. Máquinas imperturbables que no llevan ni traen a nadie. Moles impersonales, que prescinden del silbato habilitador del guarda, y que no descuelgan pasajeros que compren de apuro alguna botella en el kiosco del viejo Botassi. Trenes mutilados, sin el entrañable furgón de cola, sin necesidad de mantenimiento. Trenes modernos… trenes sin gente.
Como contagiada por una enfermedad implacable y brutal, también, la cancha ha desaparecido. Aquel pobre y querido escenario de pique traicionero está insólitamente vacío. Su piso desparejo, temible, mezcla de pedregullo y pasto no devuelve respiraciones entrecortadas. Sobre los eucaliptos vecinos, planean eternos los pájaros de la tarde ajenos a tanta ausencia.
El último tren ha partido y, de algún modo, nos hemos ido con él. Sobre el andén; pibes burlones y madres que ordenan mandados nos despiden con resignada melancolía. No volveremos a vernos. Ellos quedarán allí para siempre, al amparo de la vieja estación ferroviaria, esperando en vano nuestro retorno. Pasaremos una y otra vez por el lugar pero no podrán reconocernos. No verán en nosotros sino a cansados provincianos de mirada ausente, de vuelta de las ciudades y de la vida, con rumbo a un tiempo que ya no existe.
Abel Ponse