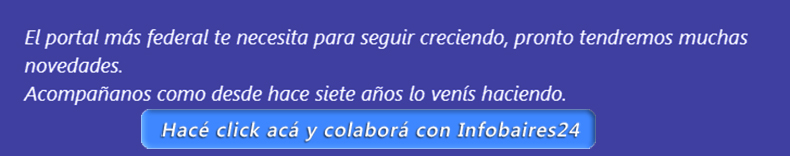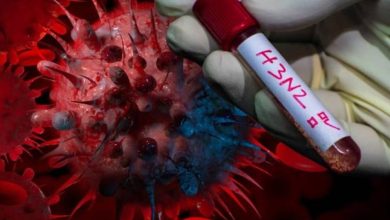El síntoma

El fallecimiento del Comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro, ha sido probablemente el último destello desprendido de una luminosa implosión sucedida durante estos días y hace ya tiempo, en el ocaso del mundo occidental moderno del siglo XX; implosión que, desde las propias entrañas del capitalismo mundial, ha puesto en jaque no sólo a los regionalismos populistas que caen en América Latina y el Caribe, en Medio Oriente y en la Europa pobre, sino que también desarma la ficción del mercado financiero global, sus desprendimientos ideológicos, y sus bloques políticos alrededor de los países centrales.
La crisis de representación y la emergencia de la antipolítica en distintas partes del mundo, así como el renacimiento de nacionalismos de ultraderecha en países centrales (Austria, Francia, Alemania y Trump, claro, en Estados Unidos), la ruptura de acuerdos de comercio (el Brexit, por ejemplo), y las inestabilidades políticas, casi bélicas, en los límites difusos entre occidente y oriente (Siria, Ucrania, Rusia y la posibilidad de guerra siempre latente), no son más que síntomas complejos de una enfermedad terminal en estado avanzado: el mundo como lo conocemos aquellos que no nacimos en el siglo XXI ya no tiene respuestas para dar; el «fin de las ideologías», profesado a fines del siglo pasado, no ha hecho más que dejar sin respuestas las inquietudes simbólicas y materiales crecientes de los diversos y complejos contextos sociales del mundo. La globalización se asienta en las redes digitales, mas demuestra sus contradicciones en el plano de la vida analógica. El capitalismo global del siglo XX se agota, y aún no sabe como reinventarse.
Decía ya el pensador italiano Antonio Gramsci que cuando el viejo mundo se moría, y uno nuevo tardaba en nacer, en aquellos claroscuros figuraban los «montruos». Los monstruos gramscianos de fines de la guerra fría se desarrollaron a lo largo de la última década moderna, y a principios de este siglo, entre el terrorismo, la creciente brecha entre pobres y ricos, las nuevas prácticas flexibles de producción y consumo, la ruptura de ciertos elementos de cohesión social, y la cultura digital como espacio de interacción, denuncia y seguimiento de ciudadanías activas, que comienzan a coprender las consecuencias de su activismo, y pretenden remover del espacio público a las viejas castas políticas, aunque aún con la impredecibilidad de las nuevas tecnologías. Para derecha o izquierda, los monstruos del fin del mundo conocido disparan arremetiendo contra todo resabio de tradicionalidad; el desconcierto, parece ser, está en la compulsión social mediante la cual se han gestado fenómenos difíciles de explicar desde las categorías conocidas hasta ahora. Fenómenos que se plasman en una realidad política cada vez más inestable.
La caída de gobiernos populares, por los comicios o por golpes blandos en Sudamérica, tras más de diez años y no precisamente atravesando crisis económicas (salvo el caso venezolano), responde quizás a una serie de planteamientos sociales a las viejas estructuras de la política, y de sus instituciones; la efervescencia del activismo digital, sumado a la alta exposición pública de las esferas del Estado, de los medios y de los privados, han derivado en una serie de nuevas prácticas sociopolíticas que han consagrado presidentes a sujetos que han sabido aminorar su imagen negativa y exaltar su adaptación al cambio, hablando un nuevo discurso. Parece que en Argentina, por ejemplo, el 51 por ciento de los electores no lograron articular al actual presidente, Mauricio Macri, con la historia de la deuda pública y la dictadura, con el menemismo o, tan sólo hace 15 años, con las políticas de la crisis económica del 2001. Compraron una propuesta explícita de cambio, un mensaje bien estetizado, y una generación de nuevos políticos que prometían aliviar el tedio de más de una década de la misma línea gobernante. De la misma manera, en Brasil, una presidenta acusada de corrupción fue removida por una junta de políticos que han comunicado hábilmente, sobre todo para dejar en segundo plano el hecho de que ellos, incluso el actual presidente Temer, están acusados en la justicia de lo mismo. La crisis de los lazos en el Mercosur, y la emergencia de la nueva derecha en Venezuela, Colombia, Perú y Chile, parecen responder al mismo nuevo patrón: un relativismo estético con renovada moral de la política, contra el que los viejos caudillos, y los viejos medios y discursos, poco pueden hacer.
Siguiendo en el margen de lo incomprensible, tan monstruoso parece el ascenso de Donald Trump que, por momentos, no deja entrever algunos matices. Que su propuesta fuera xenófoba y entrópica no es tanto preocupante como el hecho en sí mismo de haber sido electo presidente por millones de norteamericanos. O el hecho, aún peor, que como alternativa a él estuviera Hillary Clinton, integrante de un clan familiar que, con un discurso mucho más sutil pero efectivo, ha operado golpes de Estado y masacres en medio oriente (el caso de Libia es el mejor ejemplo), y que se enfilaba hacia una posible catástrofe con Rusia durante la intervención en Siria. Claro está, quizás sea que Clinton pertenece a lo peor de la vieja política, y su matriz ideológica no haya cubierto las expectativas del americano rural empobrecido que necesita un antipolítico que plantee una propuesta pragmática, revanchista, sencillista; muy de este siglo, como fuera la propuesta del flamante titular de la Casa Blanca, que se asemeja más a una caterva de tuits hechos en catarsis, que a una plataforma programática nacional.
El fantasma de la hipocresía acecha Europa. El horror por la salida británica de la Unión, así como por el terrorismo latente hacia el sur y hacia el este, parece haber generado el resurgimiento de una nueva ultraderecha, joven y posmoderna, de fronteras cerradas y sin ningún tipo de prepotencia: amparada en la frustración social, cierto miedo al mestizaje y al empobrecimiento por parte de las ciudadanías de los principales países del viejo mundo. En Austria como en Francia, y en la férrea disciplina de Angela Merkel para empobrecer a los países mediterráneos.
La forzada predisposición a la globalización de hace más de una década ha quedado expuesta, y las presiones económicas, así como la amenaza bélica, han acelerado los síntomas de la enfermedad terminal a la que me refiero, que se ha precipitado sobre el viejo continente.
Medio oriente es, quizás, la analogía más acertada del síntoma que azota al mundo global: cual inconsciente a cielo abierto, en el trance de un cuadro esquizofrénico, las variables entrán en tensión, alternan, mutan, y en muchas instancias carecen de significado; al menos para el etnocentrismo occidental, claro. Regímenes históricos que son cuestionados, después de tantos años, en levantadas populares (y no tanto); milicias y grupos terroristas muy bien financiados; intervenciones por parte de oriente y occidente, en un monstruoso simulacro de guerra fría; golpes de estado y miles de migrantes sin escapatoria, ante las puertas del mundo que se cierran, aunque con la tediosa compasión de millones que colocan banderas en sus fotos de perfil en redes sociales. Una escandalosa puesta en escena que no hubiera imaginado ni el más celebre de los relatores de ciencia ficción del siglo pasado. Y en las sombras, los invisibles, que mueren día a día, víctimas de esta enfermedad a la que me refiero.
El punto es que, con el tiempo, se hace más difícil anticipar los panoramas políticos venideros, y mucho más difícil interpretar las voluntades amuchadas de millones de individuos que se van atomizando en sociedades aún más complejas, y predispuestas a la incoherencia con la que se suceden los movimientos de la geopolítica y la geoeconomía. Con sorprendente levedad, un individuo que se espanta con Trump, le exige revancha al presidente Macri contra los sectores populares, y luego comparte fotos de algún niño sirio muerto en alguna cruzada migratoria, compadeciéndose, para volver a pedir mano dura para los más chicos acá, al rato. Y no hay síntoma más asombroso, para esta enfermedad, que el compulsivo promedio en redes que, a veces, a todos nos toca un poco ser.
¿La cura? Indefinida hasta entonces, salvo una excepción: vale aclarar que buscarla en el pasado es una redundante pérdida de tiempo. Las sociedades contemporáneas, sus individuos, ya no digerimos con facilidad la densidad marxista para reveer nuestra consciencia de clase. Nuestra atención difusa ya no tolera. La enfermedad, sus síntomas, han modificado de sobremanera nuestras percepciones. Ya ni siquiera los medios masivos tradicionales de comunicación han de captar mayor atención que la que puede captar cualquier sonido de fondo que acompaña. Cada sujeto se subjetiviza en sí mismo como una propia doctrina, un propio medio, una propia expectativa política. Y responde, claro, a cierta excitación al ser interpelado individualmente. Quienes lo comprenden, se adueñan de la era. No hay espacio para las grandes cruzadas, para las cruzadas colectivas, aquí donde el individuo se aisla y se satisface en el consumo y en el nimio reconocimiento. El comandante Fidel falleció la semana pasada, quizás sabiendo que sería el último cuya idea trascendente y colectiva triunfaría.
En un mundo gravemente enfermo, en el que trascender es, para muchos, consumir y ser consumido, explotar y ser explotado, experimentar en contra del tedio y ser experimentado hasta revelársele el tedio ajeno, un Fidel Castro es bandera, y admite el respeto que admite quien tuvo una idea, vivió y murió por ella; junto a millones, claro. Pero también es nostalgia, y pasado; como lo son los liberales, los marxistas, los ortodoxos del siglo pasado. El síntoma manifiesta febriles monstruos, y presenta una única salida: reinventarse, llevar una mochila con las viejas ideas, pero jugar el juego nuevo. Lo entienden los xenófobos y los liberales, cuyas caras lavadas se asemejan a estrellas mediáticas en la web, cuyas propuestas interpelan los miedos y las fantasías del nuevo sujeto que reclama salir del tedio de las viejas instituciones. Lo entendió Trump, lo entendió nuestro presidente. Ojala sea, esta vez, que aquellos que luchan contra las injusticias, de procedencia popular y con predisposición por el «otro», sepan reinventarse rápido y antes que los otros, a quienes se los acusa de querer volver a épocas pasadas, pero que esta vez, parece, van por más.