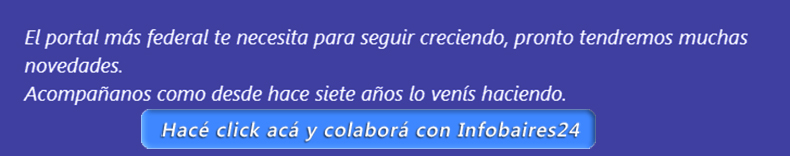Frases hechas

Nos gusta decir que pensamos lo que decimos, pero ¿pensamos lo que pensamos? ¿Son nuestras las frases que nos ocupan la cabeza y el corazón? De las consecuencias de pensar lo que los medios, esa nueva pedagogía de la crueldad y la indiferencia, quieren que pensemos habla este texto de Etín Ponce. Con la voz y la presencia, como es usual, de Alejandro Apo.
Frases hechas
Siempre ha ocurrido, pero tengo la sensación de que merced a una réplica comunicacional, constante y potenciada desde la obscena concentración de los medios masivos de difusión, en los últimos tiempos ha recrudecido la circulación de frases hechas que tarde o temprano terminan convirtiéndose en inapelables definiciones para una gran parte de esta sociedad.
La manipulación mediática hizo de estas frases estandartes falsamente progresistas que portan y pronuncian, con liviandad y desprecio asombrosos, una gran cantidad de personas, que no hablan por lo que ven o viven todos los días. Juzgan y opinan por lo que les cuentan sus pastores, los que a su vez responden a la ficción diseñada por quienes verían amenazados sus privilegios si la gente pensara con su propia cabeza.
Una de las citas más escuchadas dice: «Cada uno tiene lo que se merece». Bien. Me quedo tranquilo entonces.
¿La verdad? A mí me pareció siempre una frase abominable, y no deja de estremecerme el hecho de que 380 mil judíos fueran encerrados por los nazis dentro del gueto de Varsovia, pereciendo más de 80 mil de ellos como consecuencia del hambre y el hacinamiento a los que fueron sometidos. Incluso ahora percibo que tontamente había sacudido mi sensibilidad la carta de despedida escrita por Srul Shaie Kolnirszyk el 15 febrero de 1944, que expresaba: «Todavía estoy vivo. Mañana no sé. Escribo cuando ya no hay más judíos en Varsovia. Quisiera ver a mi amada mujer y a mis dos amados hijos… Días duros transcurren para mí. Quiero vivir. Siento el final. Si alguien encuentra lo que escribí, publíquelo en un periódico para que mis familiares que quizás sobrevivieron sepan que en ese tiempo todavía (yo) estaba con vida».
La carta fue encontrada veintiún años después entre las ruinas del gueto. Es muy probable que el autor sea uno de los miles que desde julio de 1942 fueron deportados al campo de exterminio de Treblinka. ¡Y yo que pensaba que aquellos eran crímenes de lesa humanidad! Pero no. Resulta que, en realidad, «cada uno tuvo lo que se merecía…».
Sobre la base de esta consideración me alivia pensar que Kim Phúc, aquella niña que corría despavorida y desnuda por una ruta de Trang Bang, llorando por las graves quemaduras en su frágil cuerpo después de un bombardeo, junto a otros niños, ni ellos ni Kim eran víctimas de una atroz injusticia, solamente se trataba «de lo que se merecían…».
Olvidémonos de la desgarradora imagen que recorrió el mundo del diminuto cuerpo inerte de Aylan, el niño kurdo que el mar devolvió ahogado en una playa turca cuando con su familia huía en un bote inflable, en el contexto de las crisis migratorias que sufre gran parte de la población mundial. Seguramente Aylan, de tres años, su hermanito de cinco y su madre, que también murieron en el naufragio, como los cientos que mueren año tras año por las mismas circunstancias, no son víctimas de una tragedia que debe avergonzarnos, sino que solo «tuvieron lo que se merecían…».
Otra de las frases hechas acuñadas últimamente en el decálogo posmodernista es la que sentencia «son pobres porque quieren».
La pobreza es otra condición con mala prensa. La aporofobia, el rechazo al pobre, se basa en los prejuicios que nos han sembrado, y que en mayor o menor medida todos cargamos en la maleta. Estos prejuicios hacen que encasillemos y estigmaticemos a la gente según los cánones sociales establecidos.
Por ejemplo, todo pareciera indicar que para muchas mujeres no es lo mismo ser morocha que rubia. Ahora, si esto no es así, todavía nadie me explicó por qué tantas morochas se tiñen de rubio y prácticamente ninguna rubia se tiñe de morocha. Otra cosa: Ojo con ser morocho y tener un poco desalineada la vestimenta, ¡y ni que hablar si llevás puesta una gorra! Si reunís estas condiciones estás obligado a demostrar que no sos un delincuente o, por lo menos, que sos autosustentable en tus necesidades básicas, caso contrario pasás a formar parte de un inventario discriminatorio de sospechosos.
A las pruebas me remito. Un par de inviernos atrás, después del mediodía, salíamos en auto desde Buenos Aires con rumbo a Sunchales, con una parada en la ciudad de Santa Fe para dejar allí a un compañero. Como solemos hacer antes de entrar a la ruta, y, para no demorarnos en el camino, preparamos el mate y cargamos el termo con agua caliente.
Cuando apenas habíamos recorrido algunas cuadras le digo a Fernando, que era quien manejaba:
-Fer, fíjate que allá hay una panadería. Estacioná donde puedas que voy a comprar algunas facturas para el mate.
Entro a la panadería. No había nadie.
-Buenas tardes -me dice la chica del mostrador-. ¿Qué desea llevar?
Me acerco al mostrador y le pregunto:
-¿Cuánto cuesta la docena de medialunas?
-Ciento ochenta pesos -responde.
-Bueno, poneme una docena. ¿Y la docena de vigilantes?
-También ciento ochenta pesos.
Entonces le pido que agregue los vigilantes a las medialunas.
-¿Algo más? -me pregunta después de armar los paquetes.
-No, nada más -le respondo, pero, en ese mismo momento, percibo en otro sector del local la vitrina con masas finas-. Esperá. ¿Me podés poner unos quinientos gramos de aquellas?
Ella, más que mirarme, me escanea:
-Esas son caras, señor -me advierte estimando que mi poder adquisitivo quizás no respaldaría semejante gasto.
Me observo en un espejo ubicado detrás de una de las vitrinas y, por mi aspecto y por obra de los prejuicios que todos cargamos, concluyo que no es extraña la advertencia de la chica.
-Sí, claro -digo sonriendo-, como son masas finas son más caras. Igualmente, poneme medio kilo.
-Perdón, no quise ofenderlo -reacciona ella, un tanto incómoda.
-No te hagas problemas, me suele pasar a menudo -la justifico.
Pagué, subí al auto y salimos. Viajábamos confortablemente, incluso tuvimos que subir la calefacción del auto para morigerar el impacto de los dos grados externos que marcaba el tablero del vehículo. Hacía mucho frío y lloviznaba. Tomábamos mates mientras dábamos cuenta de las últimas medialunas. Serían aproximadamente las seis de la tarde cuando nos detuvo el semáforo en rojo en la intersección de la autopista Rosario-Santa Fe y la Avenida de Circunvalación. Oscurecía y la luminosidad lánguida del alumbrado ya tejía una mortaja turbia que aumentaba la inclemencia de la tarde. A nuestro lado apareció un carrito de dos ruedas, cubierto por las costras de una pintura que habría sido azul en otro tiempo, quién sabe si mejor. Un caballo famélico, más muerto que vivo, tiraba del carrito sobre el que iban dos niños sentados en cajones de madera como improvisados asientos. Llevaban botellas y cartones, entre otras, no muchas, cosas más. El mayor tendría aproximadamente diez años, y era el que sujetaba las riendas. Deduje que el niño que lo acompañaba, por los rasgos de la cara, era su hermano menor. A tono con el carro y el caballo, ambos tenían las ropas raídas por el uso y el tiempo que la llevarían vistiendo. Se los veía un tanto acurrucados por el frío mientras la llovizna les lavaba la cara y les borraba la sonrisa.
Mientras el semáforo de tres tiempos nos retenía en el lugar, ellos nos miraban. Pensé qué podían sentir en ese momento sino bronca, impotencia y, por qué no, odio. En sus caras había una tristeza infinita, y nunca sabré si eran solo gotas de lluvia las que descendían de ese par de farolitos apagados bajo las renegridas cejas del más chico o solo lágrimas de angustia. No era la primera vez que veía despeñarse inviernos enteros de aquellas miradas de sueños truncos. El semáforo nos dio luz verde y reiniciamos la marcha, pero ya no fuimos los mismos.
Todo habitante de una nación se queda sin patria cuando el Estado le escamotea el derecho de vivir dignamente. Y esto ocurre cuando no se le garantizan potestades esenciales como el derecho de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a su soberanía alimentaria, etc.
Más temprano que tarde quien padece las humillaciones y las penurias que la pobreza provoca tratará de recuperar lo que entiende que le pertenece y le quitaron, y lo hará del mismo modo que se lo hicieron a él: compulsivamente. Los chicos del carro no tienen ni tendrán las mismas posibilidades que otros para salir de la indigencia, y es probable, hasta natural, que la miseria y el odio los tornen mentalmente vulnerables y cometan actos reñidos con la ley.
Lo que digo se relaciona con hechos que suceden a diario, y, en términos generales, todos sabemos que si no fuese por los pobres las cárceles estarían vacías. O sea que si tomásemos esto como caso testigo, podríamos alegar por carácter transitivo que el delito es un fenómeno inherente a la pobreza. De manera que, atendiendo a esta sentencia posmodernista, el que nace pobre nace también delincuente. Entonces pienso y conjeturo: ¡Qué cagada es la pobreza! Sin embargo, no se me escapa que, pese a este razonamiento lógico cuya apreciación y vigencia serían deseables en las opiniones de aquellos que no viajan en carros sometidos al frío y la lluvia, seguiremos escuchando esa letanía que chorrea de las bocas de los meritocráticos de parvo virtuosismo: «Son pobres porque quieren».
Etín Ponce